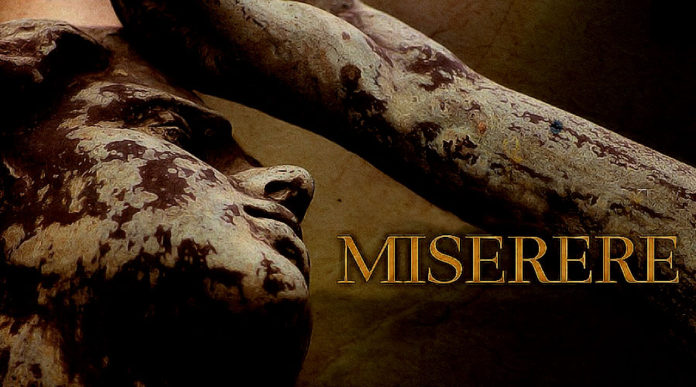
No hay nada tan peligroso en el mundo como alguien que se cree bueno.
A diferencia de quienes realmente lo son, esas raras aves de la filantropía cotidiana que le van de frente a entuertos de todo tipo, desde una guerra mundial hasta un perro abandonado; tan ocupadas en mejorar el mundo que no tienen tiempo de pensar en sí mismas, y mucho menos de cantar sus propias loas, aquel que se cree bueno es un impostor, un pobre diablo que va por la vida con dos o tres virtudes formando un floripondio que lleva en la solapa, haciendo alarde de la grandeza de su alma a cada paso.
Quien se cree bueno está siempre presto a las lágrimas, a la queja, al «good as I’ve been to you», pero es en realidad un manipulador, un chantajista emocional que no duda en difamar a cualquiera que no compre su farsa; un pillo a quien no suelen faltarle tontos útiles que hagan su trabajo sucio; por inficionamiento, en el caso de los tontos mansos, o por purgar culpas propias en pellejos ajenos, en el caso de los tontos malandros, que son mayoría.
Los que estamos plenamente conscientes de ser sarcásticos, escépticos, difíciles, egoístas, a veces francamente cabrones y en otras palabras un trago amargo para el prójimo, nos rompemos a menudo el labio a fuerza de callar y solemos tratar a la gente con celo: sabemos que llevamos botas recias, y cuidamos de no pisar más fuerte de lo necesario.
No siempre lo logramos, claro; quienes se creen buenos son ellos mismos todo un callo protuberante y deforme, apuntando con su molesta presencia a las botas pasajeras que insisten en evitarlos, porque precisamente esta es su razón de existir y la definición de su naturaleza: se puede ser un desgraciado y al mismo tiempo un perfecto hijo de puta.

Es cubana. Desde hace más de dos décadas reside en Oslo, capital de Noruega. Hace una década ha vertido sus textos en el blog La Guardarraya de Siberia. Es profesora.









